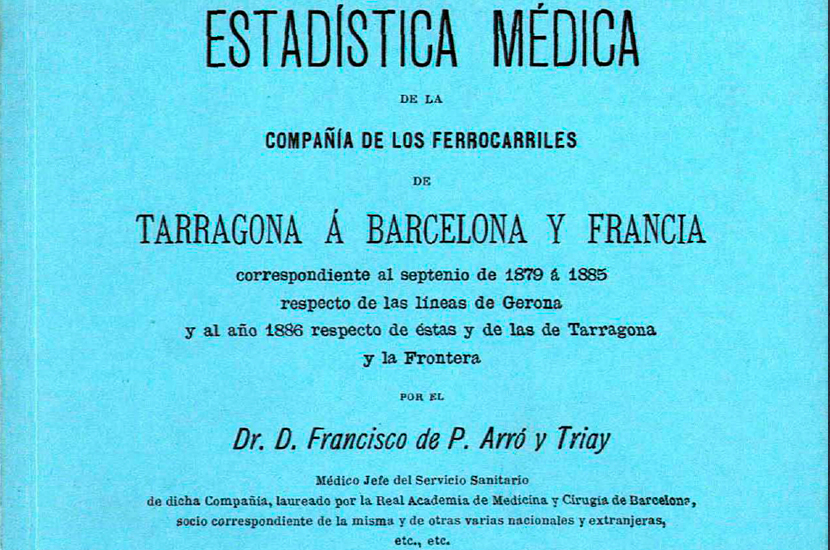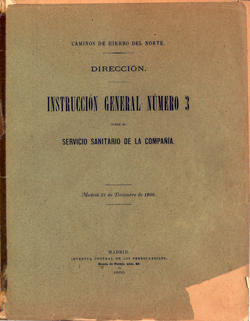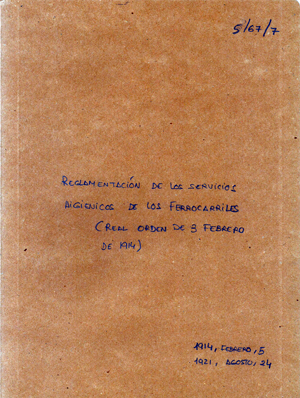Antiguas compañías ferroviarias
El interés de los médicos por cuestiones relacionadas con el
trabajo empezó a desarrollarse en España a finales del siglo
XVIII coincidiendo con la industrialización. En este campo
destacan los dictámenes que realizó la Academia Médico-Práctica
de Barcelona sobre varios sectores industriales, el impacto del
plomo en la salud de los trabajadores, el establecimiento de las
fábricas o algunos aspectos relativos a la industria del cáñamo.
La Real Academia de Medicina de Barcelona continuó esta tarea
y, en la siguiente centuria, convocó diversos premios para
estudios que abordasen problemas relacionados con el trabajo,
especialmente con los relativos a cuestiones higiénicas y a la
insalubridad de las viviendas obreras.
Este interés se trasladaría a las revistas especializadas,
como La Salud o la Gaceta Médica Catalana, que con relativa
frecuencia publicaban estudios sobre patología laboral.
En el caso de La Salud, cabe señalar que la revista contaba con una
sección denominada “La salud del proletariado” en la que se
trataban los temas de mayor interés en ese momento como eran la
nutrición del obrero y su familia, los accidentes laborales, las
normas de primeros auxilios, las condiciones de las viviendas y
temas puntuales sobre industrias concretas.
Ante este desarrollo de la medicina laboral las facultades de
medicina crearon las primeras cátedras de higiene industrial,
que posteriormente serían de medicina del trabajo y que darían
lugar a numerosas investigaciones y tesis doctorales sobre estos
temas.
Una de las primeras industrias que incorporó los servicios
médicos en su organización fue la ferroviaria. Fue un
requerimiento de las compañías ferroviarias, que se desarrolló
entre la segunda mitad del siglo XIX y principio del XX.
Dependiendo de los países, incluía algunas de las siguientes
actividades: medicina general para el personal; cirugía
traumatológica derivada de los accidentes ferroviarios;
seguridad e higiene en el trabajo; y medicina legal. De estas
funciones podemos derivar que los servicios médicos eran
fundamentales para las empresas por dos razones: en primer lugar,
porque la alta siniestralidad laboral daba lugar a un elevado
número de intervenciones sanitarias; y, como consecuencia, la
necesidad de gestionar el seguimiento de los heridos, las
reclamaciones surgidas por estos accidentes y las
certificaciones e informes que se desarrollaban, tanto en
relación con el personal de la compañía como entre los usuarios
de los servicios.
Por otro lado, estas empresas tenían unas plantillas de personal
muy elevadas y con dos condicionantes como eran la peligrosidad
en algunos de los trabajos y la dispersión geográfica de los
agentes. Por ello, era imprescindible contar con una
organización médica propia que les sirviera para prestar la
atención médica. Pero, sobre todo, para acometer la gestión
burocrática de las altas y bajas del personal, una de sus
preocupaciones constantes ya que decidieron controlar los casos
fraudulentos de las bajas y de las indemnizaciones. Todo esto
sin olvidar la necesidad de elaborar los informes y las
estadísticas médicas, y la gestión de las infecciones y
epidemias que en este ámbito y, hasta la segunda mitad del siglo
XIX, fueron una grave preocupación para las compañías
ferroviarias.
En el año 1892 una memoria elaborada por Francisco de Paula Arró
i Triay, médico jefe del Servicio Sanitario de la Compañía de
Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia (TBF), recogía
los pormenores de la actividad realizada por este servicio entre
1879 y 1885. La memoria se titulaba
Estadística Médica de la Compañía de los Ferrocarriles de
Tarragona a Barcelona y Francia correspondiente al septenio de
1879 a 1885.
Como se expone en el documento, el servicio estaba organizado
en un servicio central y tres secciones, que se correspondían
con las tres áreas de explotación de la compañía. Las secciones
eran, la línea de Tarragona, la línea del interior y la línea
del litoral. En el año 1886 había veinticuatro médicos, de los
cuales dos estaban en los servicios centrales y el resto se
encargaba de atender los servicios correspondientes a cada
sección. La extensión de cada partido médico estaba entre los 15
y los 30 kilómetros.
La sede central del Servicio Sanitario estaba situada en la
estación central de la compañía, en la barcelonesa calle Ocata.
En ella se estableció una enfermería, con una sala para el
dispensario médico quirúrgico al que concurrían los empleados.
La sala contaba con un armario dotado con una colección completa
de productos farmacéuticos, un depósito de material sanitario
para la reposición de botiquines y una oficina para las
gestiones administrativas.
TBF tenía dotación de botiquines ambulantes en todos los trenes
de pasajeros y mercancías, y, además, botiquines fijos y
camillas con mantas e impermeables en todas las estaciones.
La parte más importante de la memoria se centra en la
descripción de las patologías de los trabajadores. La incidencia
de morbilidad para el periodo 1875-1882 era de 3.260 casos de un
total de 14.315 trabajadores. Las categorías más afectadas eran
los mozos, brigadas, maquinistas y fogoneros. Las patologías más
frecuentes eran las de origen traumático, seguida de las
afecciones del aparato respiratorio y de las infecciones
digestivas.
En 1900 la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España
(Norte) publicó la Instrucción General número 3 de la Dirección,
en la que se establecen las pautas para el Servicio Sanitario de
la compañía. La extensión de su red ferroviaria implicó que la
estructura del servicio fuera más compleja. La dirección del
servicio estaba a cargo del médico jefe, que era nombrado por la
dirección de la compañía y que tenía su sede en Madrid.
El jefe del servicio tenía a su cargo su inspección, tanto en lo
referente al cumplimiento de los deberes de los médicos de
sección, como en lo relativo a la buena conservación del
material sanitario. Era el encargado de la elaboración de
informes y estadísticas sanitarias, y de establecer e informar
sobre las medidas más convenientes para la salud e higiene del
personal.
El servicio se estructuraba en secciones médicas, cada una de
las cuales estaba a cargo de un médico que debía residir en
alguna de las ciudades importantes de la sección denominada «centro
de sección». En caso de que fuera necesario podía subdividirse y
contar con médicos auxiliares. En situaciones de urgencia,
accidentes o epidemias, se podía, además, establecer
colaboración con médicos de secciones fronterizas, e incluso con
médicos de la localidad que no tuvieran nada que ver con la
empresa.
El transporte por ferrocarril como servicio público comprende
algunas cuestiones relativas a la higiene general y la salud
pública, cuya competencia correspondía a la Administración del
Estado.
En 1914 el Ministerio de la Gobernación aprueba por Real
Orden de 5 de febrero el Reglamento de los Servicios Higiénicos
de los Ferrocarriles, en el que se establecen todas las
instrucciones necesarias para la desinfección y control de los
espacios ferroviarios, tanto de las infraestructuras, como del
material rodante. En otro capítulo de este trabajo se ahondará
en las normas, pero en lo relativo a la organización el
reglamento establecía que los jefes de los servicios sanitarios
debían dar cuenta a la Inspección General de Sanidad Exterior,
dos veces al año, del estado de salubridad de sus líneas
respectivas, añadiendo a ello, “cuantos datos le sugiera su buen
celo, referentes a la morbosidad del personal, vigilancia que
han ejercido, y medidas higiénicas que han adoptado”.
Tres años más tarde, en 1917, el mismo Ministerio de
Gobernación aprobó el Reglamento de Sanidad Exterior. Un
reglamento que se había acordado a nivel internacional y
concordado con la Conferencia Sanitaria Internacional de París
de 1912. La sanidad exterior tenía por objeto impedir la
importación en territorio español de las enfermedades
contagiosas. El ministro de Gobernación, como responsable de la
sanidad nacional, era el encargado de dictar todas las
disposiciones para la defensa de la salud pública y el
desarrollo de los servicios sanitarios y el personal encargado
que formaba parte del Cuerpo de Sanidad Exterior.
Uno de los capítulos de este reglamento establecía la
normativa relacionada con los ferrocarriles, una trasposición de
la normativa que se había aprobado en 1914. Sin embargo, parece
que las compañías no tomaron suficientemente en serio las
prescripciones y por ello en varias ocasiones, 1918 y 1921, el
Inspector General de Sanidad tuvo que publicar nuevas órdenes
sobre el servicio sanitario en los ferrocarriles para que todas
las autoridades sanitarias cumplieran las normas para asegurar
la conservación de la salud pública.
Es probable que esto dispusiera la siguiente reglamentación.
En 1925 una Real Orden aprobó el
Reglamento sanitario de vías férreas que establecía
que los directores de Sanidad de las estaciones sanitarias
terrestres eran las autoridades pertinentes en cuanto a Sanidad
Exterior. La Dirección General de Sanidad, por intermedio de la
Inspección General de sanidad exterior, era la encargada de la
inspección y dirección de los servicios sanitarios de vías
férreas. Su función fundamental concernía a la inspección y
reglamentación de todo aquello que estuviera en relación con el
tratamiento de las epidemias e infecciones que se produjeran y
por extensión a las instalaciones y el material ferroviario.
El documento indicaba que los servicios sanitarios de las
compañías de ferrocarriles debían dividirse en dos ramas,
clínica e higiénica, debiendo contar cada una de ellas, a las
órdenes del jefe médico superior, con el personal especializado,
tanto facultativo como auxiliar. Esta estructura debía recogerse
en los reglamentos sanitarios de régimen interior y debían
aprobarse por la Dirección General de Sanidad.
Los jefes de los servicios sanitarios debían tener
comunicación continua con la Dirección General de Sanidad,
comunicando el estado de salubridad de sus líneas o cualquier
dato que afectara a la salud pública. En caso de que fuera
necesario las autoridades sanitarias jurisdiccionales podían
sancionar a las compañías por el incumplimiento de las normas
sanitarias e incluso adoptar las medidas que consideraran
necesarias.
A la luz de este reglamento la Compañía de los Ferrocarriles
de Madrid a Zaragoza y a Alicante (MZA) estableció en 1926 su
Reglamento de los Servicios Sanitarios de la Compañía.
Los servicios se establecían para las dos redes en las que tenía
dividida la explotación MZA -Red Antigua y Red Catalana-. Cada
una de ellas estaba a cargo de un médico jefe que dependía, a su
vez, de la Dirección General de la compañía y estaban en
contacto con los jefes de los diferentes servicios para la
resolución de temas sanitarios. Eran encargados de todos los
aspectos relacionados con el personal ferroviario,
certificaciones de bajas y altas, certificados de ingreso en la
compañía, atención primaria de los agentes. Estaban en continuo
contacto con la Dirección General de Sanidad para informar de
todos los aspectos relativos a la salubridad en a red, a la
morbilidad del personal y las medidas higiénicas adoptadas.
El servicio se dividía en dos secciones, una de Higiene
Nacional y otra de Clínica e higiene especial.
La sección de Higiene General se dividía en dos servicios
centrales, uno ubicado en Madrid para la red antigua, y otro en
Barcelona para la red catalana. Cada una de ellas era la
encargada de las prácticas sanitarias de desinsectación y
desinfección del material móvil y de las instalaciones fijas.
Eran los encargados de las inspecciones del estado de higiene, y
por extensión de redactar las instrucciones necesarias para las
prácticas higiénicas. También tenían a su cargo la inspección y
mantenimiento del material sanitario.
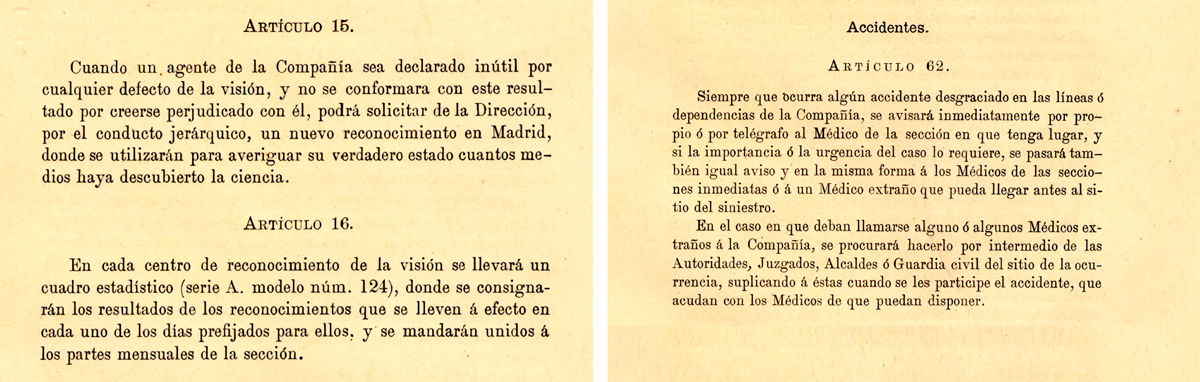
Por su lado, la rama clínica estaba organizada en secciones,
que constituían demarcaciones territoriales en las cuales
existían un equipo médico y auxiliares sanitarios. En este caso
sus atribuciones estaban relacionadas con la atención médica al
personal de su sección e incluso a las secciones limítrofes si
eran requeridos. Eran los encargados de atender a los heridos en
accidentes y de verificar la inspección médica de los empleados
de baja. Estaban obligados a prestar consulta facultativa a los
empleados.
La rama higiénica especial de las secciones era la encargada de
las medidas profilácticas, y la atención en caso de enfermedades
infectocontagiosas como el cólera, la peste y fiebre amarilla,
fiebres tifoideas o el paludismo. Eran los encargados de revisar
los botiquines y las instalaciones fijas y procurar que estos
contaran con los medios necesarios.
También la
Compañía de los Ferrocarriles Andaluces contaba en su
organigrama con un Servicio Sanitario que tenía una estructura
similar a las compañías ya mencionadas. La dirección del
servicio estaba a cargo del Médico Jefe que era el interlocutor
con la dirección de la compañía y los servicios de la misma. A
sus órdenes estaba el médico sub-jefe o médico principal que
tendría las siguientes atribuciones: la dirección de la oficina
central en Málaga para atender en consulta al personal enfermo y
encargarse de las bajas y altas por enfermedad. Como responsable
de la oficina central lo era también del almacén de medicamentos
y efectos sanitarios y, por tanto, de hacer los pedidos y de
inspeccionar los botiquines y otras instalaciones.
A diferencia de los otros reglamentos en este se hace mención a la existencia en las dependencias de otras categorías profesionales, en este caso los practicantes, cuya misión era hacer guardias en los talleres para prestar cualquier servicio en el caso de agentes heridos o atender a la llegada de los trenes correo a los agentes y viajeros que lo necesitaran.