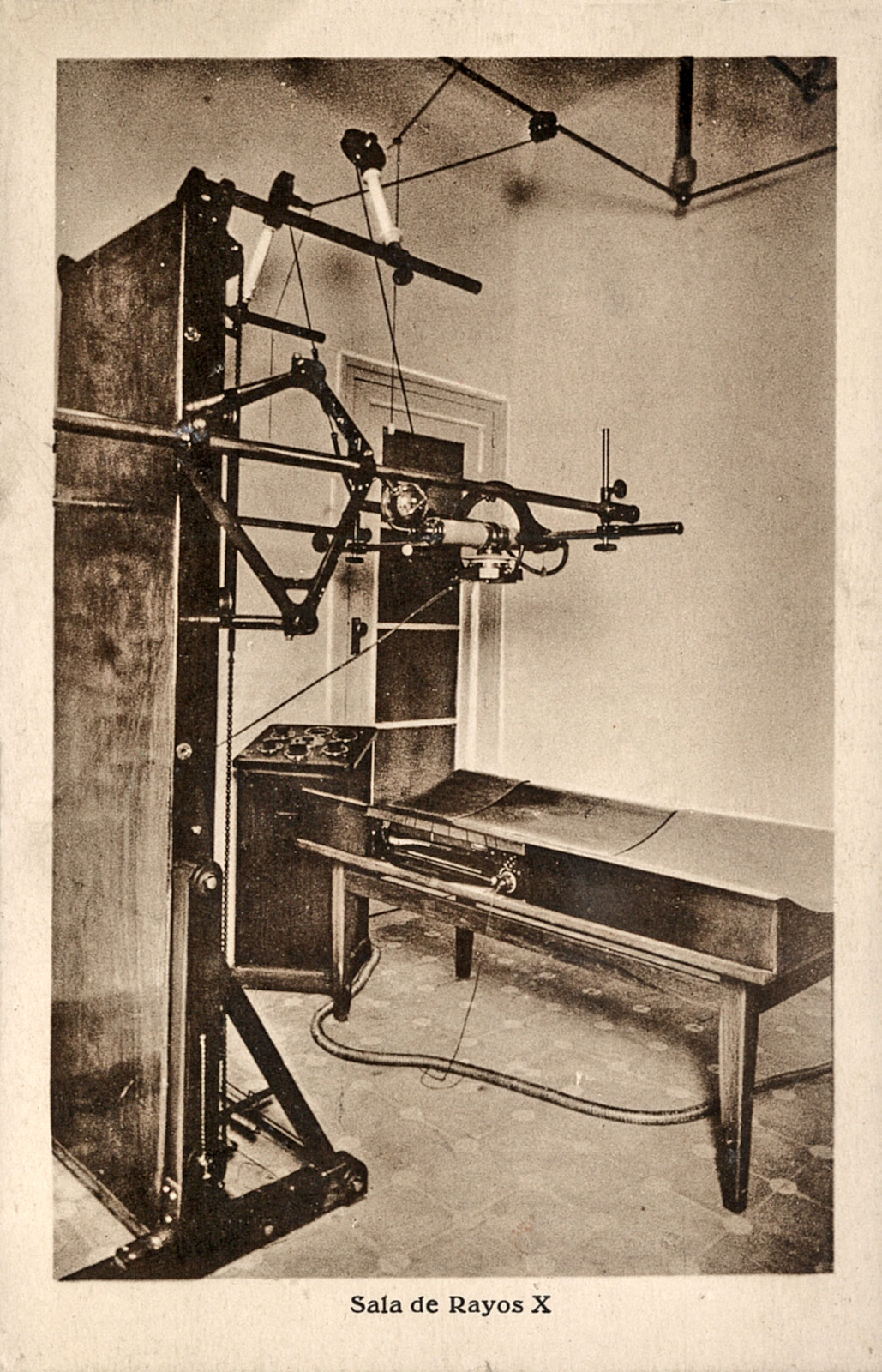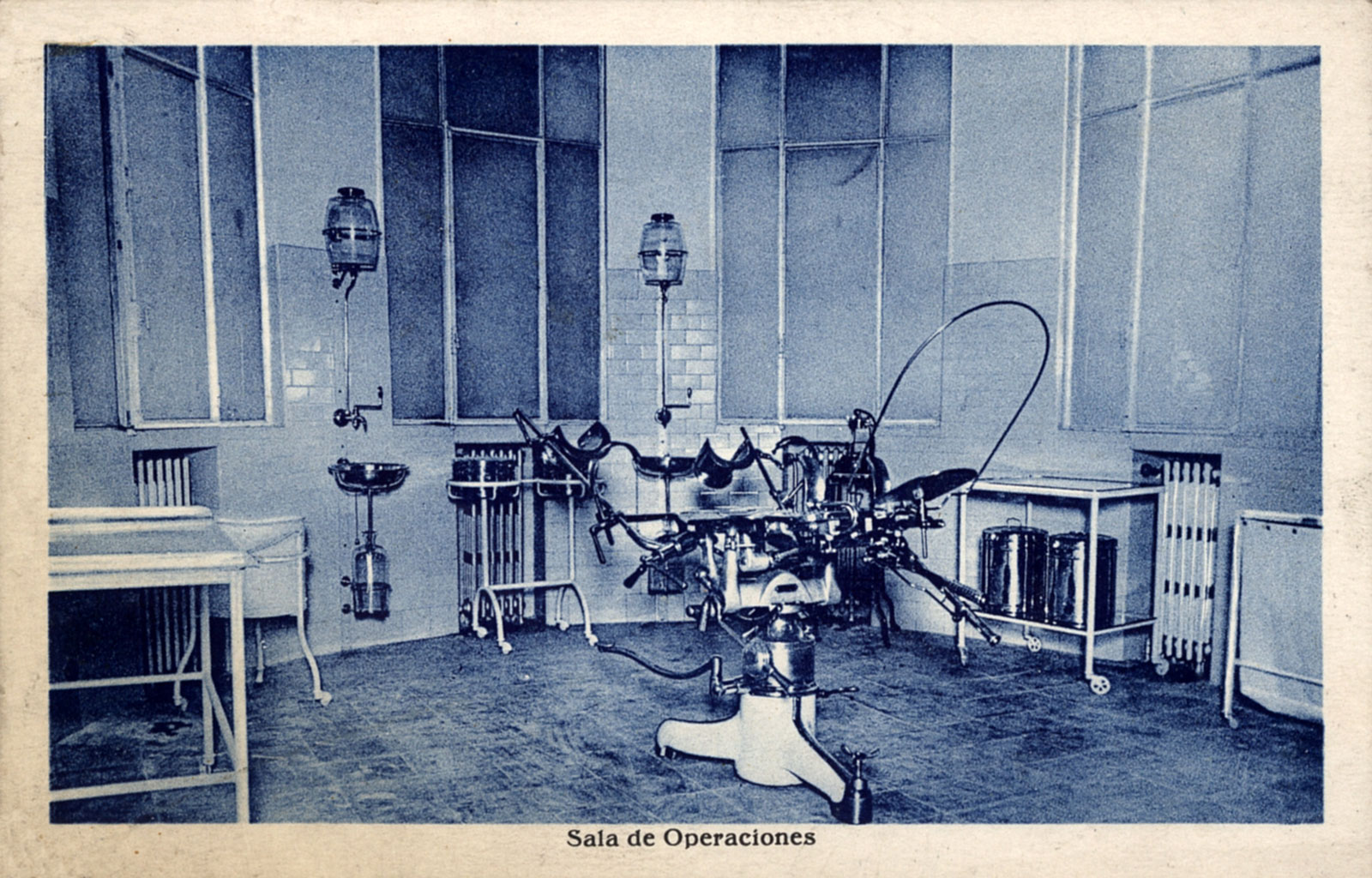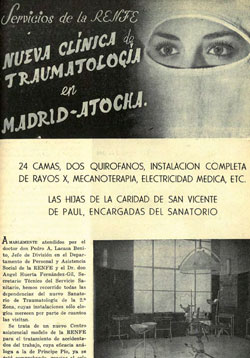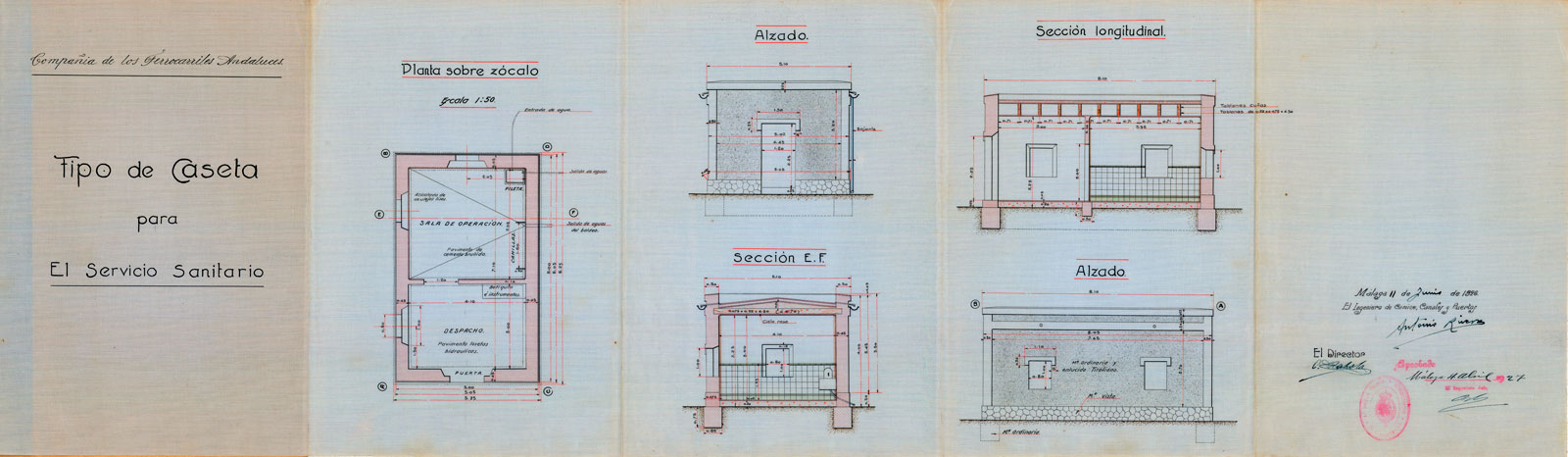Dispensarios y gabinetes sanitarios
En febrero de 1914 se publicó el
Reglamento Higiénico de los
Ferrocarriles en el que se establecían las
pautas que en cuestión de higiene y salud pública debían cumplir
las compañías de ferrocarriles. Unos años después, en 1925, fue
modificado por el Reglamento Sanitario de Vías Férreas que
mantenía buena parte de lo regulado en el anterior y, además,
hacía mención a algunas instalaciones sanitarias con las que
debían contar las Compañías. El interés que se prestaba a estos
edificios radicaba en el cometido que éstos tenían en relación
con la salud pública y con la función inspectora que los médicos
de las ferroviarias debían realizar al respecto.
En el artículo 19 del
reglamento sanitario establecía que
las estaciones que, por su importancia lo requerían debían
contar con instalaciones fijas para la asistencia y cura de
enfermos y heridos. Específicamente eran necesarias en
estaciones que tuvieran talleres y donde el número de empleados
en plantillas fuera superior a 300. En estos casos las compañías
debían contar con un local fijo y además, en los anexos se
especificaba un modelo en el que se relacionaban los elementos e
instrumentos básicos con los que debía contar, y que eran entre
otros, mesa de operaciones, lavabo, vitrina o armario botiquín,
diverso instrumental y medicamentos básicos y camillas para el
transporte de heridos.
Por su parte los reglamentos sanitarios de las compañías no
solían especificar mucho en relación con las instalaciones
sanitarias, limitándose a hacer algunas menciones generales. Por
ejemplo, en cuanto a las instalaciones básicas para la atención
del personal ferroviario, los reglamentos indicaban que los
médicos jefes de sección debían vivir en la cabecera de zona y
que debían pasar consulta diaria y en hora fija a los agentes
enfermos de la compañía en la oficina sanitaria, o en su
consulta si aquella no existiese (tal y como establece el
reglamento sanitario de la Compañía MZA). Como veremos más
adelante, la situación era variable y convivían estaciones en
las que existían despachos propios para el servicio sanitario,
con otras en las que la única instalación era la de un botiquín
fijo.
El
Servicio Sanitario de la Compañía de los Ferrocarriles
Andaluces, según se indica en su reglamento sanitario de 1929,
tenía su sede en la Estación de Málaga, donde contaba con una
oficina en la que trabajaba el personal administrativo para la
tramitación y despacho de los asuntos generales del servicio, y
que era, además, el gabinete sanitario y el almacén central de
los medicamentos y efectos sanitarios. Esta instalación fija
estaba a cargo del médico jefe o médico principal, mientras que
las situadas en otros puntos de la red estaban al cargo de los
médicos de sección. En el año 1925 existían varias estaciones de
la red que contaban con instalaciones propias para el servicio
sanitario, Algeciras, Almería, Bobadilla, Cercadilla, Guadix,
Málaga, Puente Genil, Sevilla y Utrera.
En el caso de los botiquines, consideradas como instalaciones
sanitarias no fijas, todas las estaciones debían contar con
algún tipo de botiquín que estaba al cargo de los jefes de
estación. En la mayoría de las estaciones de la red debía haber,
además camillas numeradas para atender en un momento de
necesidad el traslado de cualquier herido.
Esta misma organización era la que se indicaba en el
reglamento
sanitario de la Compañía del Norte que declaraba como material
sanitario obligatorio los botiquines con caja de amputación,
botiquines sin caja de amputación, las camillas y los aparatos
para el examen de la visión.
Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias las
compañías fueron instalando en las estaciones de la red algunas
salas de dedicadas a la atención médica de viajeros y de
personal ferroviario. Existen varios ejemplos de solicitudes y
proyectos para instalar este tipo de oficinas en las estaciones.
En 1909 la Compañía de MZA decidió instalar un local dispensario
en la estación de Mora la Nueva, un espacio que contaría con dos
camas y una sala de operaciones. La necesidad de esta
instalación se debía a la instalación de un nuevo depósito de
locomotoras en la estación, lo cual hacía presumir la
posibilidad de que se produjeran un mayor número de accidentes
de trabajo. Por otro lado la situación de la estación, que era
un punto importante y concurrido de la línea de Barcelona a
Zaragoza, con una importante afluencia de viajeros, reclamaba la
existencia de un punto fijo para la atención sanitaria, tanto de
los trabajadores como de los viajeros.
Otro ejemplo ilustrativo es el de la Compañía de los
Ferrocarriles Andaluces que en 1913 decidió instalar en la
estación de Utrera, de la línea de Sevilla a Jerez y Cádiz un
pabellón para el servicio sanitario a tenor del aumento de
personal previsto. El local ubicado junto al edificio de
viajeros contaba con una sala de espera destinada a los enfermos
que se presentaban a consulta y para los lesionados en accidente;
la sala de visita u oficina del médico de sección donde se
efectuaban las curas y los reconocimientos y un almacén para la
conservación de medicamentos y útiles. Y en esta misma compañía en el año 1918, el jefe médico de la
sección de Sopeña solicitó la reforma de un local en la estación
de Sevilla para instalar el gabinete sanitario de la misma.
En los primeros años de su creación
Renfe fue organizando sus
servicios y departamentos, en el año 1944, establecía las zonas médicas como parte ejecutiva del
servicio sanitario, estas se subdividían en cabecera y secciones.
En la cabecera de cada zona podía establecerse un sanatorio de
traumatología. Los gabinetes sanitarios se debían instalar en
todos los talleres de alguna importancia, con más de 300
operarios, en los que era obligatorio la existencia de una
guardia permanente de un practicante durante las horas de
trabajo, además de existir un médico titular del gabinete.
Renfe estableció que los poblados ferroviarios en los que no
existía un pueblo contiguo a la instalación ferroviaria se
preveía el nombramiento de un médico titular con su alojamiento
en el que podía pasar consulta.
Otro tipo de instalación sanitaria que pusieron en marcha las
compañías ferroviarias y que fueran continuadas por Renfe son
los dispensarios de asistencia social, no estaban concebidos
como una casa de socorro o un dispensario de urgencia, sino para
hacer medicina preventiva y atención primaria para los
ferroviarios. En 1940 Renfe contaba con dos dispensarios en
Madrid, el dispensario número uno en el Paseo de Santa María de
la Cabeza y el número dos en el Puente de Vallecas. Estos
servicios eran muy demandados por el personal ferroviario y sus
familias, la muestra es que en 1943 el dispensario número 1
atendió 19.618 servicios y en 1944 aumentaron hasta las 26.789
asistencias.
A lo largo del tiempo
se fueron inaugurando nuevos dispensarios
en Bilbao, Oviedo, Huelva y Alcázar de San Juan. En 1952 se puso
en marcha un plan para establecer servicios asistenciales de
medicina preventiva en distintos sectores de la red por lo que
poco a poco se fueron inaugurando estas instalaciones. Todos
ellos llevaban nombres de vírgenes, las inauguraciones eran
muestras de exhibición por parte del Régimen, se llevaban a cabo
actos a los que asistían los altos cargos de Renfe,
representantes del ejército y de la iglesia que bendecía las
nuevas instalaciones, hay que recordar que en esta labor
asistencial, muchas veces el personal sanitario no pertenecía a
la empresa si no a diferentes órdenes religiosas a las que el
Régimen cedió la asistencial social y sanitaria. En 1952 se inauguraron los dispensarios de Málaga, Sevilla y Valencia.
Todos ellos contaban con los elementos fundamentales para poder
prestar servicios de medicina general preventiva, higiene
prenatal, higiene infantil e higiene antituberculosa y equipos
con todo el instrumental necesario, incluidos rayos X. Muchos de
estos dispensarios se complementaban con dispensarios móviles
construidos en coches ferroviarios que se empleaban para servir
las estaciones de la sección a la que se adjudicaban. A lo largo
de la década de 1950 se construyeron la mayoría de los
dispensarios, En 1955 El Pedroso, Bobadilla, Espeluy, Venta de
Baños, Utrera, Albacete, Zamora y Vigo. En 1956 los dispensarios
de urgencias en Villagarcia de Arosa, Orduña, Salamanca, Ferrol,
Ávila, Busdongo y Pamplona. En 1957 en Cerro Negro, Alicante,
León y Vigo y en 1959 el de Barcelona Término.
En el año 1974 Renfe realizó una reestructuración de su
organización sanitaria y se realizó un estudio sobre la
situación de las infraestructuras señalando la necesidad de
aumentar las instalaciones. Se proponía la creación de una
unidad sanitaria central localizado en Madrid dotada de un
servicio de cirugía, un servicio de especialidades que incluyera
medicina interna, oftalmología, aparato cardiorrespiratorio,
psiquiatría, neurología, otorrinolaringología, aparato digestivo
y otros servicios auxiliares como el de radiología, análisis
clínicos y anestesia.
Se establecerían también unidades sanitarias zonales en las
cabeceras de zona, un gabinete sanitario en cada cabecera de
sector o taller y gabinetes sanitarios auxiliares en cada
residencia de los ATS de sector. Estos gabinetes debían
instalarse en edificios independientes, pero cercanos a los
edificios de viajeros. El trabajo incluía además un
estudio con
el estado de las instalaciones en diversas provincias.
Hospitales
En el año 1928 la Compañía MZA contaba con unas instalaciones
centrales del Servicio Sanitario en Madrid, estaban compuestas
por unas oficinas de servicio central que ocupaban cinco
habitaciones del edificio número 8 de la calle Pacífico y de
otras cinco habitaciones que servían de dispensario de urgencia
ubicado en la estación de Atocha. En esta instalación contaban
con una pequeña sala de operaciones urgentes, una sala de cura
para las consultas diarias, un despacho para el médico de
guardia, una instalación de rayos X, un almacén de camillas y
utensilios, los aseos y un dormitorio para el practicante de
guardia.
En estas instalaciones se prestaba un servicio permanente de
asistencia a heridos además de las consultas de las enfermedades
comunes. El servicio sanitario reportaba en ese año, que las
asistencias médicas a empleados y viajeros habían sido 7.000,
dando lugar a unas 21.000 consultas. Se atendía a unos 100
agentes diarios con las más diversas lesiones. De los distintos
puntos de la red acudían a consultas en el servicio central para
diversos tratamientos, esto además de suponer un aumento de
trabajo era oneroso para la compañía que tenía que alojar a
estos agentes en fondas o incluso en sanatorios particulares.
Además, las leyes vigentes obligaban a las compañías, como
gestoras y explotadoras de un servicio público, a atender en
condiciones los servicios sanitarios, especialmente en los
accidentes laborales y la atención de urgencia a los heridos en
accidente.
Por todo ello en ese mismo año 1928 la Compañía MZA, proyectaba
una ampliación de las instalaciones de la estación de Madrid-Atocha
y dentro este proyecto tenía cabida la instalación de un espacio
específico para el servicio sanitario. El nuevo edificio se
ubicaría en el extremo de la estación en la llegada de viajeros,
cercano a la Glorieta de Atocha y de la calle Méndez Álvaro, una
zona inmediata a la estación, pero relativamente alejada de los
ruidos y humos. El edificio tendría cuatro plantas con acceso
por la fachada sur.
La planta baja del edificio estaría destinada a servicio
generales, y en ella estaría se ubicaría el conserje que también
guardaba el almacén, tres dormitorios, un comedor, los aseos, la
cocina y las despensas.
El patio central acristalado se reservaba para almacén general
de materiales de cura. En esta planta estaban colocadas las
instalaciones de lavado mecánico y plancha, y la zona de
desinfección de ropa con un horno para quemar restos de curas y
material infeccioso. En esta zona se ubicaba también un pequeño
depósito de cadáveres. Y se completaba con un almacén de
camillas y un pequeño taller para la reparación de botiquines.
La primera planta estaba destinada a las asistencias inmediatas
de los accidentados, a las curas diarias de los hospitalizados,
a las consultas médicas del personal, a la exploración
radiográfica y a los tratamientos fisioterapéuticos. Contaba con
ascensor para las camillas y una amplia sala de espera que
también podía utilizarse como sala de clasificación en caso de
accidente. Desde ella se entraba en una sala de preoperatorio
con camas y aseos que daba acceso a la sala de curas y a una
sala de operaciones de urgencias.
En esta planta se ubicaba un despacho de enfermería destinada al
registro de los accidentados y gestiones documentales necesarias
y daba acceso a la consulta del médico de guardia donde se
atendían las consultas médicas de los empleados. Existía otra
dependencia destinada específicamente para el reconocimiento
médico del personal aspirante a agente ferroviario.
En otro lado de esta misma planta se encontraba la sala de
fisioterapia destinada a los tratamientos por medios físicos (gimnasia,
movilización articular, duchas de vapor, tratamientos eléctricos)
era una sala amplia en la que se ubicaban numerosos aparatos y
en la que se hacían simultáneamente varios tratamientos.
Por último también se encontraba en esta planta un botiquín y
farmacia, una sala especial para exploración radiográfica, con
un laboratorio para revelado de clichés y un despacho para el
oculista con cámara oscura para reconocimiento de fondo de ojo.
En la planta segunda se ubicaban los servicios administrativos y
el servicio central sanitario, con despachos para los médicos y
uno para la secretaría con oficina y archivo. Contaba con una
sala de reconocimientos de los lesionados o enfermos.
La otra mitad de esta planta estaba dedicada a sanatorio
quirúrgico que contaba con diez camas, una instalación completa
de aseos, más un ropero y una sala de office. La sala de
operaciones, especial para el sanatorio quirúrgico, contaba con
sala de preparación de los operados y vestíbulo.
La tercera planta estaba destinada a las habitaciones de
aislamiento para enfermos con alguna patología contagiosa.
Aunque contaba con otras cinco habitaciones para heridos y
operados, y un para el personal que cuidaba a estos enfermos. En
esta misma planta se encontraba un laboratorio clínico con sus
dos secciones, química y micrográfica. Y se completaba con un
office general con ropero, retretes y una cocina con fregadero,
además de un almacén de camas supletorias y otros utensilios.
El hospital contaba con abastecimiento de agua y de gas y con instalaciones de calefacción
central.
El proyecto fue aprobado por el Ministerio de Fomento en 1929, a partir de dicha fecha se iniciaron las obras, adjudicadas al
contratista Roberto Alen, que finalizaron en el año 1933.
Quedaron sin ejecutar algunas obras que
fueron realizadas posteriormente, así en el año 1940 se solicitó
la ampliación y modificación de una de las salas de operaciones,
una sala de desinfección de material y el dispensario de ojos.
Las obras se realizaron y en 1945 ya se encontraban en
funcionamiento para atender a los enfermos de la 2ª y 6ª zona de
Renfe. En este edificio se ubicó
el almacén central que dotaba a los botiquines de trenes y
estaciones de gran importancia. En 1951 se inauguró el
laboratorio central con tres secciones a cargo de especialistas,
la sección clínica, la encargada de los análisis clínicos, y la
de análisis de aguas, tanto en su aspecto bacteriológico como
químico. Este espacio fue reconvertido con las ampliaciones y
modificaciones de la estación de Atocha para instalar oficinas
de Renfe.
La Compañía de los Caminos de Hierro del Norte también disponía
en Madrid de un edificio específico para los servicios
sanitarios centrales de la empresa. La casa de salud, como se
denominó inicialmente se inauguró en el año 1933, con un
edificio de dos plantas y una capacidad de 14 camas. Al terminar
el primer año, los resultados obtenidos sobrepasaron los
objetivos iniciales, las camas resultaron insuficientes para la
demanda y esto llevó a que un año después, el jefe del servicio
sanitario presentara a la dirección un estudio para la
ampliación de un piso en la clínica de traumatología.
En 1934 se aprobaron las modificaciones propuestas, y en esa
misma fecha se inauguraron las nuevas instalaciones pasando a
constituir un edificio modelo de tres plantas, con 34 camas,
todas en habitaciones individuales, dos salas de operaciones,
sala de anestesia, de esterilización, e instalaciones de rayos X
y de yesos. Además contaba con un laboratorio, una biblioteca,
chorros de vapor, mecanoterapia, fisioterapia y electroterapia,
además de contar de un jardín para los heridos. El hospital
estaba a cargo de un cirujano jefe, que era el director de la
clínica, un jefe de clínica, un radiólogo y dos médicos
ayudantes. En ese año se atendieron 558 pacientes en consulta y
155 enfermos fueron tratados en la casa de salud, 92 de ellos
hospitalizados.
Durante la guerra civil el edificio sufrió graves daños y hubo
de ser reconstruido y ampliado, en esta nueva modificación el
edificio pasó a tener cuatro plantas. En el sótano se instalaban
los servicios de fisioterapia y mecanoterapia, con los aparatos
para la rehabilitación de las lesiones. También en este piso se
encontraba la capilla y los servicios de cocina, lavado y
planchado de ropas, almacén de lencería y depósito. En la planta
principal se encontraba la sala de espera para los heridos, los
despachos de los médicos y dos salas con las camas para los
heridos, nueve en cada una con sus respectivos aseos. En la
misma planta se ubicaba el cuarto de enfermeras y la sala de
curas, el quirófano y un cuarto para la desinfección y otra para
yesos. En la siguiente planta se encontraban otras habitaciones
para los enfermos y el comedor; y finalmente en la última se
encontraba una terraza para baños de sol y tratamientos de
electroterapia.
En este periodo, 1941-1942, el equipo médico del centro era el
mismo que el que lo gestionaba en 1934, pero en este momento las
labores de enfermería y auxiliares lo realizaban las Hermanas de
San Vicente. En la memoria de Renfe de 1942, la empresa
consideraba que este hospital constituía la organización más
perfecta. La misión fundamental de este centro era la asistencia
operativa en casos de accidente de trabajo, en el periodo
indicado se realizaron 190 operaciones, se atendieron 160
fracturas y se atendió a 339 agentes.
El edificio se mantiene actualmente también como sede de los
servicios médicos de Renfe y Adif.
Estos hospitales se ocupaban sobre todo enfermedades
traumatológicas, pero tenían problemas para atender otro tipo de
enfermedades, especialmente y en el caso de las infecciosas como
la tuberculosis o el tifus, que en este periodo fueron muy
comunes entre el personal. Por este motivo Renfe tuvo que firmar
convenios con hospitales generales. El primero se firmó en 1943
con el sanatorio de San Francisco, mediante este convenio se
reservaban ocho camas permanentes para la hospitalización de
enfermos asistidos en los dispensarios de la organización que
por su mal estado físico y económico necesitaban mayor atención.
Aunque en estos primeros años estos sanitarios se ocupaban sobre
todo de los enfermos tuberculosos, una enfermedad que fue in
crescendo durante muchos años y que hizo que hubiera que
aumentar el número de camas en otros sanatorios, Enfermería
Victoria Eugenia de Madrid, Sanatorio de Valdelatas y Sanatorio
de Alcohote (Guadalajara), Sanatorio de Monte Viejo (Palencia),
Sanatorio Flor de mayo (Barcelona), Sanatorio Iturralde
(Carabanchel bajo-Madrid), Sanatorio Pedrosa (Santander),
Sanatorio Santa Teresa de Ávila. Según se refleja en las
memorias del Consejo de Administración, las plazas reservadas
pasaron de las 20 que se establecieron en 1944 a 234 en 1952. En
1954 consta también la estancia de agentes en algún hospital
psiquiátrico y en una leprosería, y algunas estancias de los
agentes ferroviarios que lo necesitaran en balnearios, estancias
que eran financiadas por la empresa.
Otras instalaciones sanitarias
Un aspecto de gran relevancia para las empresas de ferrocarriles
estaba relacionado con los temas de higiene y salud pública en
las instalaciones, hay que tener en cuenta que el ferrocarril
como medio de transporte público y colectivo era un punto de
infección y de contagios. El Reglamento Higiénico de los
Ferrocarriles (1914) estipulaba que las nuevas estaciones e
instalaciones anexas que se construyeran a partir de la
publicación del mismo debían ser construidas “a prueba de
ratas”, todas las instalaciones donde se almacenasen alimentos
debían ser desratizados cada seis meses. Además, normalizaba
unas reglas para la limpieza de las estaciones. El piso de los
edificios debía realizarse mediante “barrido húmedo” al menos
una vez al día; las salas de espera y equipajes, oficinas,
talleres, comedores, etc. debían contar con escupideras
higiénicas indicando expresamente la prohibición absoluta de
escupir en el suelo; en cuanto a los retretes debían estar
esmeradamente limpios y desinfectados en las estaciones de
enlace y, en aquellas en las que los trenes correos tuvieran
paradas ordinarias superiores a quince minutos, los servicios
debían limpiarse por lo menos tres veces al día. En el caso de
estaciones con menos movimientos la desinfección se realizaba
dos veces al día.
El servicio sanitario de las compañías debía inspeccionar las
fondas, restaurantes y cantinas en lo referido a la calidad de
los alimentos y bebidas. Las autoridades jurisdiccionales eran
encargadas de inspeccionar la ejecución de este tipo de
servicios y podían intervenir si se consideraba procedente.
Otra instalación que debía ser vigilada en cuanto a limpieza y
desinfección eran los dormitorios para el personal, establecidos
en algunas estaciones y las habitaciones que ofertaban para los
viajeros en algunas fondas de estación.
Este reglamento se complementaba con lo establecido en el
Reglamento Orgánico de Sanidad Exterior (1917) en el que se
establecía que la sanidad exterior tenía por objeto impedir la
importación en territorio español de las enfermedades
infecciosas, así como la exportación de las mismas. En varios
artículos del reglamento se establecían algunas pautas
relacionadas con los ferrocarriles, algunas ya estaban recogidas
en el reglamento sanitario, pero abundaba en otras. Por ejemplo
la obligación de instalar escupideras en los puntos con mayor
presencia de público y la obligatoriedad de prohibir escupir en
el suelo; y el establecimiento de un procedimiento claro para la
desinfección de los coches, vagones e instalaciones. Debía
asegurarse la potabilidad y desinfección de las aguas para la
bebida tanto de los viajeros como del personal y cuando éstas se
vendieran en fondas, cantinas y puestos de las estaciones debía
vigilarse la purificación de las mismas.
Los jefes de los servicios sanitarios debían dar cuenta a la
inspección general de sanidad del estado de salubridad de sus
líneas respectivas, el informe debía realizarse como mínimo dos
veces al año. Las Compañías debían asegurar el correcto
cumplimiento del reglamento, y dadas las responsabilidades que
esto conllevaba las empresas revisaban en profundidad todos sus
cometidos. En su tramitación establecieron algunas alegaciones
ya que en algunos casos no quedaba claro cuáles eran competencia
de las compañías ferroviarias y cuáles eran propias de las
administraciones. Es el caso de la salubridad de las aguas, que
las empresas consideraban como competencia de las autoridades
municipales ya que las empresas no contaban ni con los medios
suficientes, ni con la potestad para la vigilancia requerida.
En cualquier caso
esta cuestión fue una preocupación constante,
tanto para las autoridades sanitarias, como para las compañías.
De hecho, algunas de las instalaciones y atribuciones
inspectoras que se establecían para las compañías se venían
ejecutando con anterioridad a este reglamento.
En aras de intentar frenar la propagación de epidemias se
estableció la necesidad crear algunas instalaciones que
sirvieran para la inspección y desinfección de los trenes de
viajeros y mercancías, instalaciones que debían ubicarse en
zonas fronterizas, el ejemplo más significativo es
la estación
sanitaria de Port Bou en la frontera francesa. En 1908 la
Compañía MZA inicia los trámites para la construcción de la
misma, propuesta que es aceptada por la Inspección General de
Sanidad Exterior en 1909.
El proyecto incluía un pabellón para la Inspección, otro
pabellón de retretes, con dos cuartos de baño, y dos pabellones
de desinfección, uno para viajeros y pequeños bultos, y otro
para equipajes y mercancías. El proyecto, del arquitecto Ricardo
Velázquez, ubicaba el pabellón de inspección sobre la
prolongación del andén, en el lado de Francia, y el destinado a
la desinfección de mercancías sobre el último muelle descubierto
construido a continuación de la aduana, hacia la parte de
España.
Según el convenio firmado con el Ministerio de Gobernación,
responsable directo de la inspección de sanidad exterior, la
Compañía MZA se encargaría de la conservación y reparaciones
necesarias en los pabellones, así como de la limpieza y
vigilancia de los mismos, a cambio recibirían una compensación
económica.
A partir de la puesta en marcha de la estación en 1909, se
hicieron diversas modificaciones y ampliaciones, se realizó la
instalación de estufas de desinfección y la construcción de un
lecho de bacterias en el pozo de Moura para evitar la infección
de las aguas. En 1910 se instaló en el pabellón de inspección,
que también hizo las funciones de enfermería, un laboratorio
bacteriológico y un almacén para conservar y custodiar los
aparatos delicados y de valor.
En estas mismas fechas se solicitó la instalación de una estufa
de desinfección y de una cámara de gases independiente del
pabellón, ambas instalaciones se construyeron en un pabellón
aparte, el pabellón de desinfección junto al edificio de
inspección.
En 1911, ante la amenaza de la epidemia de cólera que se
extiende por Europa, el Ministerio de Gobernación junto con las
compañías ferroviarias, establecen un procedimiento normativo
para luchar contra la epidemia. Se consensua la necesidad de que
la inspección general de sanidad exterior, de acuerdo con las
compañías, designase las estaciones de cada una de las líneas
que debieran contar con un servicio sanitario especial y la
obligatoriedad de que los trenes en marcha dispusieran de
inspecciones ambulantes en los trenes para realizar la
vigilancia necesaria. En este contexto se decide que el edificio
de desinfección se convierta de manera transitoria en un
lazareto para infecciones coléricas.
La gestión de las epidemias en el mundo del transporte estaba
bien asentada en el caso del transporte marítimo y su
experiencia fue adoptada en muchos aspectos por el transporte
ferroviario.
Hasta finales del siglo XIX, el transporte marítimo fue uno de
los mecanismos de difusión de enfermedades infecciosas, un
sistema de expansión de epidemias y pandemias. El transporte de
mercancías y pasajeros desde puntos muy distantes y en
condiciones precarias, con el hacinamiento en espacios pequeños
permitían que los contagios fueran frecuentes.
La gran epidemia de la peste negra en 1345, azotó a la población
de todo el mundo produciendo una mortalidad de las tres cuartas
partes de la población. La ineficacia de las medidas adoptadas
llevó en 1377 a las autoridades de Ragusa (hoy Dubrovnik) a
adoptar por primera vez la cuarentena en los barcos como medida
de protección, prohibiendo la entrada de los barcos procedentes
de zonas infectadas durante un periodo de 40 días.
En el siglo XV se sucedieron epidemias de peste, por lo que en
1403 se construyó el primer lazareto en Venecia en Santa María e
Nazaret, como un lugar dedicado al aislamiento y cuarentena de
tripulaciones y mercancías sospechosas de enfermedades
contagiosas.
Adoptaron el nombre de lazareto como continuidad a la
denominación de los establecimientos destinados al aislamiento
de leprosos enfermos de San Lázaro. A partir de ese momento se
generalizó este tipo de construcciones donde las tripulaciones
pasaban cuarenta días y las mercancías eran sometidas a un
proceso de aislamiento y oreo. En España el mejor ejemplo de
este tipo de construcciones el lazareto de Mahón, construido en
1793 una fortaleza sanitaria para aislar lo casos de infección.
Este mismo tipo de construcción se empleo en las compañías
ferroviarias que construyeron algunas instalaciones de este tipo
en algunas estaciones en las que se aislaban y desinfectaban
viajeros y mercancías. Normalmente eran muelles de mercancías y
casillas construidas para la desinfección. Tenemos constancia de
la existencia de un lazareto en la
estación de Tocina, en
Córdoba y el ya mencionado de Port Bou.
Como conclusión podemos ver que las compañías ferroviarias y posteriormente Renfe implantaron en sus redes ferroviarias una serie de instalaciones sanitarias que les permitieron hacer frente a sus obligaciones relativas a la salud e higiene de los trabajadores, así como aquellas que se derivaban de su posición como espacio y servicio público. Muchas de estas instalaciones han ido desapareciendo, según se iba desarrollando el sistema de salud y sanidad pública actual, aunque algunas permanecen para dar los servicios de medicina de empresa que aún son necesarios.