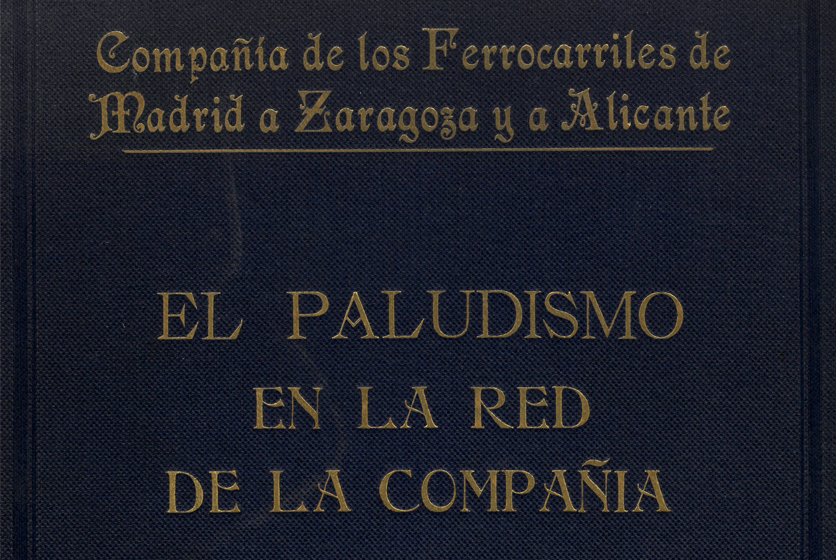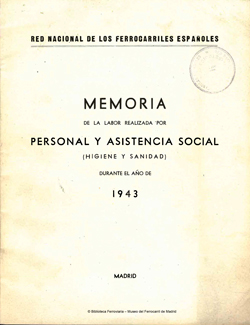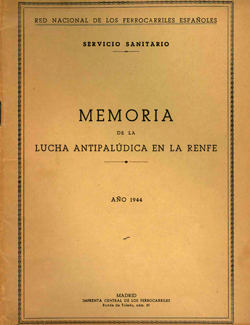Paludismo
Plasmodium es un parásito que se transmite por la picadura
del mosquito Anopheles. Es una de las enfermedades transmitidas
por mosquitos más peligrosas y graves del mundo, aunque se puede
prevenir y curar. Es la principal causa de muerte en las zonas
tropicales (África, Asia y Latinoamérica) y supone el 50 % de
los casos de malaria y la totalidad de las muertes por malaria
en todo el mundo.
Las fiebres palúdicas fueron descritas por primera vez en el año
400 a.c. por Hipócrates, pero, no fue hasta 1880 cuando el
médico militar francés Charles Louis Alphonse Laveran evidenció
el origen protozoario de la parasitosis.
El término paludismo proviene del latín palus (laguna) y está
directamente relacionado con el origen de la enfermedad. La
utilización de la palabra malaria, procedente del italiano,
mal’aria (mal aire), es más reciente, se inicia por el botánico
italiano Torti en 1753, y también se vincula con el mecanismo de
transmisión más consensuado entre la comunidad científica hasta
finales del siglo XIX.
No obstante, la referencia a la patología
en los textos españoles de la época se acomete por el uso de
términos asociados a la intermitencia de sus fiebres, tales como
«tercianas», «cuartanas», «fiebres estacionales» o «calenturas
intermitentes».
Tradicionalmente, en gran parte del continente europeo, la
malaria se ha presentado como la epidemia que en el siglo XVIII
reemplaza a la devastadora peste de la centuria anterior, y que
a su vez es relevada por la fiebre amarilla en el siglo XIX,
siempre atendiendo a cuestiones relativas a la morbilidad y
mortalidad general de la enfermedad en cortos espacios de tiempo.
El estudio la evolución histórica del paludismo en nuestro país
ha sido objeto de muchas investigaciones, entre las que
destacamos la tesis doctoral de
Balbina Fernandez Astasio o algunos artículos como el de
G. Castejón Porcel.
En el caso de los ferrocarriles, esta epidemia afectó
especialmente al personal ferroviario, razón por la cual, el
paludismo se convirtió en un problema para las compañías
ferroviarias que pusieron muchos recursos disponibles para la
lucha antipalúdica. Hay que tener en cuenta que la red
ferroviaria atravesaba todo el país y que sus trabajadores,
muchos de ellos portadores de la infección, se trasladaban por
todo el territorio. Existían además otros dos focos de atención
a la hora de controlar esta epidemia, uno el hecho de que muchos
ferroviarios vivieran en poblados y centros ubicados en
territorios palúdicos; y otra cuestión preocupante eran los
trabajadores de vía y obras, expuestos a contraer la enfermedad
en el periodo de construcción de las líneas y en sus trabajos de
mantenimiento.
Uno de los ejemplos significativos fue el producido durante la
construcción de la línea del Norte, entre El Escorial con Ávila,
donde, entre 1861 y 1862 hubo una gran epidemia que acabó con
3.900 personas enfermas y 77 muertos. La relación entre las
condiciones higiénicas en las que se desarrollaban los trabajos
y el movimiento de tierras, favorecieron la aparición de este
brote de paludismo.
En 1902 Gustavo Pittaluga estudió más de sesenta casos de
paludismo entre doscientos obreros de una fábrica de ladrillos
en las proximidades de la estación de ferrocarril de
Castelldefels.
Otra línea muy afectada fue la línea que unía Madrid con Cáceres,
a la cual se la denominaba como la “meca de los gérmenes
palúdicos” por la intensidad del paludismo en la misma. Un
trabajo realizado en 1902, por los doctores Huertas y Mendoza, y
presentado en el XIV Congreso Internacional de Medicina, hacía
la siguiente observación, “Los empleados están todos enfermos,
no solo los de vía y obras, sino los del movimiento, aunque no
tengan residencia fija en la comarca, hasta el extremo de que la
compañía de los ferrocarriles se ve precisada a relevar a todo
el personal cada quince días”.
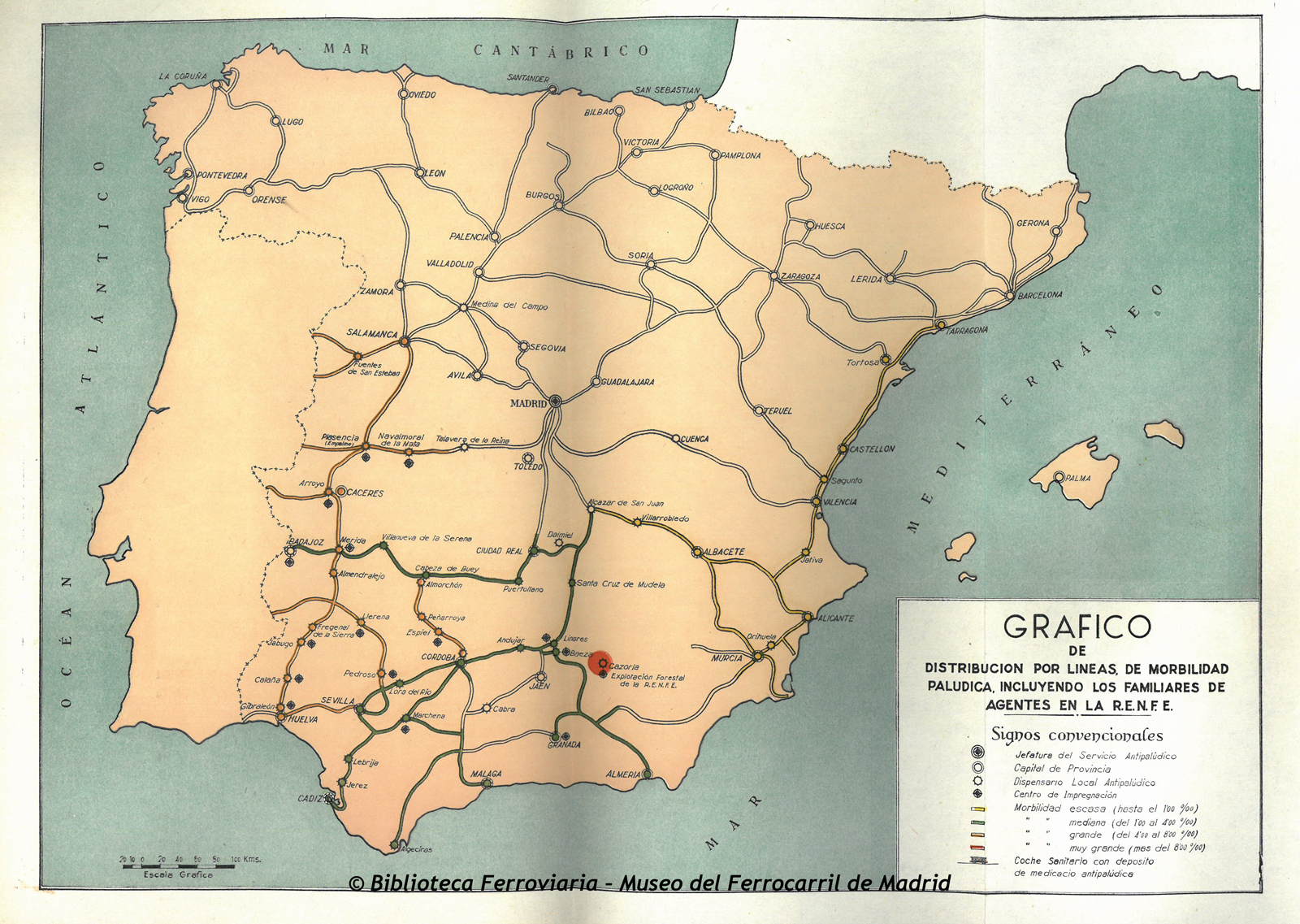
Parece que la razón del problema se debía a que las zanjas no
tenían suficiente desagüe y se formaban pequeñas lagunas
perfectas para el desarrollo de las larvas de Anopheles. Se
tomaron medidas para erradicar este foco de paludismo,
encauzando las aguas y rellenando esas pequeñas lagunas con
arena y carbonilla. En el trabajo, estos doctores aportaron
información sobre cómo mejorar las condiciones higiénicas y
sanitarias de la comarca, así como la mejora de las zanjas,
acondicionándolas para mejorar la salida de las aguas y evitar
la acumulación en pequeñas charcas o lagunas. Además, a los
trabajadores de la red de ferrocarril se les administraron
preparados de quinina, arsénico y hierro para tratar la
enfermedad.
También en ese mismo Congreso se presentó un trabajo de
realizado por el Dr. Varela de Seijas, Médico del Servicio
Sanitario de la compañía de ferrocarriles de Zaragoza a Alicante
y el del Dr. Pijoan de la Red Catalana. Su estudio sobre la
morbilidad palúdica les permitió realizar un seguimiento real de
la enfermedad. Los médicos detectaron A. claviger en todos los
focos de paludismo investigados. Para luchar contra la
enfermedad propusieron el saneamiento de los terrenos mediante
desecación y relleno de depósitos, el encauzamiento de las aguas
corrientes, la protección metálica de los empleados y la
instalación de una doble puerta de tela mecánica a pocos
centímetros de la primera. Respecto al tratamiento farmacológico
recomendaron el Esanofele de la Casa Bisleri de Milán
promocionado en España por Pittaluga. Éste realizó un estudio
sobre el
Paludismo en el Delta del Ebro en
el que exponía las necesidades para llevar a cabo el saneamiento
de los terrenos y evitar la formación de focos de infección.
En 1920 se creó la organización de Lucha Antipalúdica, y la
Comisión Central del Paludismo cuatro años después, en esta
comisión los ingenieros e inspectores, ingenieros de caminos,
canales y puertos, reclamaron recursos estatales para poder
continuar con los
trabajos propuestos por el doctor Pittaluga.
Entre 1915 y 1935 se produjo otra epidemia, en 1915 el número de
ferroviarios infectados era de 1.150, la puesta en marcha de la
campaña antipalúdica redujo el número a 209 casos en 1925 y un
centenar en 1935. Las compañías ferroviarias llevaron a cabo
medidas de saneamiento de los terrenos afectados, facilitaron
medicación profiláctica y curativa, protegieron las viviendas
contra el mosquito y, procediendo, en suma, con arreglo a las
normas científicas en aquellas épocas, consiguieron evidentes
progresos en la lucha antipalúdica.
Esta enfermedad y su incidencia en la mortalidad y morbilidad
despertó el interés de la comunidad científica por poner en
común los conocimientos en la lucha contra la malaria y generó
diversos encuentros entre especialistas. Se iniciaron las
gestiones para preparar el III Congreso Internacional de
Paludismo en Madrid que se celebraría en 1936, sin embargo,
el estallido de la guerra malogró su celebración. La Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a
Zaragoza y a Alicante preparó un trabajo realizado por el
ingeniero Carlos Gutiérrez relativo al paludismo en la red de la
compañía, según consta en
expediente del Archivo Histórico
Ferroviario, en él no se incluye este
trabajo. Pero en la Biblioteca Ferroviaria se conserva un
documento del año 1936 con el mismo título, pero sin firma que
es de suponer que sea el estudio citado. IMAGEN Y ENLACE A
DOCUMENTO 7
El informe señalaba que, de los 3.655 kilómetros de vía en explotación, 1.303 km correspondían a zonas donde la pandemia es endémica y otros 1.036 km en los que sin ser endémica existen brotes y personal afectado, en concreto se estimaba que podían ser 21.656 agentes. Entre 1926 y 1935, la Compañía llevó a cabo una acción sanitaria saneando terrenos, atendiendo al personal higiénica y medicamente, pero los resultados no fueron definitivos. Según la clasificación de la Compañía MZA la clasificación de las líneas según la intensidad de la pandemia era la siguiente:
| A-Líneas con paludismo endémico |
|
| B-Líneas con paludismo no endémico |
|
| C-Líneas sin paludismo |
|
En el informe se detallaba el estado de cada línea y las
acciones emprendidas en la campaña de antipaludismo que estaba
dirigida por el servicio central ubicado en Madrid, pero del que
se ocupaban los médicos de sección encargados de atender a los
enfermos, en algunos casos ayudados por el departamento de Vía y
Obras que se encargaba de auxiliar en la acción profiláctica
repartiendo la medicación prescrita.
Con los datos remitidos por los diferentes médicos se formaban
estadísticas mensuales y anuales, en virtud de las cuales el
servicio estaba informado y podía establecer las líneas de
actuación.
En esta memoria se indicaba que se estaba construyendo un
“break” equipado con una pequeña clínica y un laboratorio de
análisis para atender los casos sobre el terreno. Este coche
sanitario sería utilizado por las posteriores campañas
antipalúdicas de Renfe.
Además de la campaña de profilaxis realizada con los empleados
se adoptaron medidas de defensa contra el mosquito como cubrir
puertas y ventanas de viviendas y edificios con tela metálica,
uso de insecticidas y la utilización en algunas charcas de
gambusías, o pez mosquito que servían para el control biológico
de los mosquitos.
La endemia del paludismo disminuyó considerablemente, hasta el
año 1936, cuando debido a la Guerra Civil, hubo de nuevo un
aumentó de la epidemia. A partir de 1939, cuando la guerra
terminó, comenzaron a crearse dispensarios antipalúdicos, y se
realizaron estudios mucho más exhaustivos de la enfermedad y del
vector, participando entomólogos además en tareas de saneamiento
ambiental para evitar los lugares potencialmente peligrosos para
el desarrollo del vector. Todo ello contribuyó a una mejor
situación epidemiológica del país. Pero a partir de aquí,
aparecen nuevos contratiempos que hacen que la enfermedad vuelva
a recrudecerse en los años siguientes. Se movilizaron tropas que
venían de áreas endémicas de la Península o externas, que unido
al debilitamiento socioeconómico del país, y todas las
consecuencias que dejó la guerra, desembocó en una nueva
expansión de la enfermedad por todo el país.
En 1943, la gravedad de la enfermedad se hizo patente y el
gobierno dejó la lucha antipalúdica en manos del profesor
Clavero del Campo. El aumento de los dispensarios y el uso
masivo de insecticidas organoclorados como el DDT, hicieron
descender los niveles de morbilidad.
En Renfe se puso en marcha una campaña de lucha antipalúdica que
se iniciaría en 1942. Sin embargo, en los primeros años se
desarrolló en condiciones adversas, por la escasez de quinina y
otros productos contra la malaria. Razón por la cual hubo que
replantear la actuación y abandonar el tratamiento profiláctico
de las personas sanas residentes en zonas palúdicas, limitándose
a atender a los afectados por la enfermedad, y sólo en las zonas
más profundamente afectadas. La revista Ferroviarios publicaba
en su sección de divulgación un
artículo para informar a los
ferroviarios sobre esta campaña.
En estas fechas las líneas más afectadas eran las de Almorchon a
Bélmez, Ciudad Real a Badajoz, Madrid a Valencia de Alcántara,
Mérida a Cáceres y Salamanca a la frontera portuguesa. El
término afectado llegaba a los 6.500 km y esta distancia era
determinante en el aumento de los riesgos, ya que un número
significativo de obreros ferroviarios residían en lugares muy
alejados de los dispensarios antipalúdicos y precisaban utilizar
el ferrocarril para el traslado a estos centros. De cara a
solventar este problema se recurrió a utilizar el coche
sanitario.
En 1944 el Servicio Sanitario publicó la Circular nº 1 que
organizaba el tratamiento médico en lo concerniente al
diagnóstico y medicación. La compañía era consciente de que esta
organización podía ser causante de malestar para los agentes
ferroviarios, sin embargo era necesario acatar esta normativa
para poder frenar la infección. La circular organizaba
territorialmente la atención médica, adjudicando según la
residencia del enfermo, el centro de diagnóstico que le
correspondía, el médico encargado de la atención y distribución
de medicamentos y los trenes que debía utilizar para acceder a
los puntos de atención.
Con objeto de aprovechar al máximo los escasos recursos
disponibles y para realizar un control estricto de los
diagnósticos y de la distribución de medicación se estableció la
necesidad de realizar un análisis hemático de los enfermos, que
se llevaba a cabo en los dispensarios, en total existieron unos
73 centros en los que, además de estas pruebas se realizaba el
reparto de medicamentos. Los tratamientos de atepé y quinina
sólo se dispensaron a los enfermos palúdicos con análisis
hemático positivo.
Además se emplearon los dispensarios móviles para acceder a los
poblados y centros más alejados, este fue el caso de la
explotación forestal de Cazorla que, entre 1943 y 1945 sufrió un
aumento de infecciones palúdicas al realizar buena parte del
transporte en el embalse del pantano del Tranco, enclavado en
zona eminentemente palúdica. Para paliar la epidemia se instaló
un laboratorio de análisis y un centro de distribución de
alimentos en Cazorla y se organizó un servicio ambulante para la
toma de sangre y reparto de medicamentos, de tal manera que
durante tres ejercicios tuvieron que tomar medidas estrictas
para acabar con la epidemia.
Entre 1943 y 1944, el sector más afectado correspondía al
dispensario de Plasencia-Empalme, que cubría 189 kilómetros en
una de las zonas más palúdicas de España. Le seguían en
importancia la zona palúdica del Guadalquivir y la zona de
Sevilla-Huelva y Zafra. El número de enfermos observados fue de
4.069, de ellos 2.795 fueron afectados por el paludismo y 1.274
resultaron no palúdicos.
Para mitigar la transmisión de la enfermedad se realizó una
campaña de saneamiento de los terrenos cuyas características y
condiciones favorecían la existencia del mosquito transmisor. Se
creó una comisión mixta formada por Renfe y por organismos
sanitarios de la administración, y se aprobó un proyecto de
obras a realizar con un presupuesto de 450.000 pesetas. Contaron
con la colaboración de la División de Vía y Obras, que
realizaban obras de desecación de charcas, limpieza de pozos,
evacuación de aguas residuales, así como construcción y arreglo
de alambradas protectoras en gran número de estaciones y
casillas. Estas brigadas actuaban, sobre todo en el caso de los
poblados ferroviarios como el de Arroyo, que fue azotado por el
paludismo y donde se hicieron obras de encauzamiento.
A partir de 1944 se inició una curva de descenso debido al más
rápido diagnóstico y a la posibilidad de extender el tratamiento
que favoreció una disminución progresiva de los portadores de la
infección. Lo más preocupante era el elevado número recidivas
que podían reactivar la endemia y echar por tierra la labor
realizada durante años, para lo cual se procedió al seguimiento
y mayor control profiláctico.
La campaña consiguió una disminución de la morbilidad del 76 por 100 en el quinquenio 1944-1948 y aunque no había desaparecido completamente si se podía decir que estaba dominada en casi todo el territorio. El dato genérico de la evolución de los enfermos puede verse en el siguiente cuadro:
| AÑO | ENFERMOS OBSERVADOS | CON PALUDISMO | SIN PALUDISMO |
|---|---|---|---|
| 1942 | 3.480 | 2.838 | 642 |
| 1943 | 3.542 | 2.541 | 1.001 |
| 1944 | 4.069 | 2.795 | 1.274 |
| 1945 | 2.006 | 1.285 | 721 |
| 1946 | 1.524 | 995 | 529 |
| 1947 | 1.768 | 979 | 789 |
| 1948 | 1.153 | 670 | 483 |
| 1949 | 593 | 352 | 241 |
Finalmente en 1964, tras una revisión minuciosa de la Organización Mundial de la Salud, se declaró a España libre de paludismo. Aun así los paludólogos de la época, recomendaron mantener una vigilancia muy estrecha para evitar posibles reinfecciones.